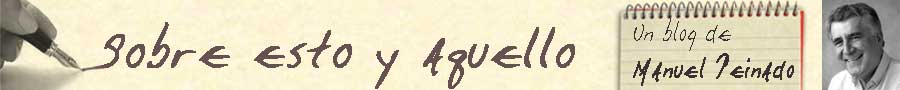El queso es un alimento relativamente simple, pero su elaboración es compleja
y los productos finales casi infinitos.
El queso se elabora con leche, enzimas (proteínas que pueden alterar
y/o descomponer otras proteínas), cultivos bacterianos y sal. En su elaboración
intervienen muchos procesos químicos complejos que pueden determinar si el
queso resulta blando y viscoso como la mozzarella o duro y aromático como un
queso manchego.
Los seres humanos llevan fabricando queso desde hace unos 10.000 años.
A los soldados romanos se les daba queso como parte de sus raciones. Se trata
de un alimento nutritivo que aporta proteínas, calcio y otros minerales. Su
larga vida útil permite conservarlo y transportarlo a largas distancias.
Junto con el yogur, el queso es el derivado lácteo fermentado más
comercializado en el mundo. A diferencia de aquel, los maestros queseros
eliminan el suero (que es fundamental agua) para elaborar sus productos. La
leche está compuesta por un 90% de agua, mientras que el porcentaje de agua en
el queso varía dependiendo del tipo de queso y del proceso de elaboración.
En general, el queso contiene entre un 40% y un 60% de agua. Algunos
quesos más suaves, como el queso fresco o el queso cottage pueden tener un
porcentaje de agua más alto, mientras que los quesos más duros, como el mahonés,
el gamonedo, los manchegos o el idiázabal, tienden a tener un porcentaje de
agua más bajo. La cantidad de agua en el queso es importante, ya que afecta
tanto la textura como el sabor del producto final. Un queso con un alto
contenido de agua tiende a ser más suave y húmedo, mientras que un queso con un
bajo contenido de agua tiende a ser más firme y seco.
Dado que la leche es muy perecedera y se estropea (se agria) rápidamente,
su eliminación de la leche para elaborar queso da como resultado un producto
más duro, firme y duradero. Antes de la invención de la refrigeración, la leche
se agriaba rápidamente. La elaboración de queso era una forma de conservar los
nutrientes de la leche para poder consumirla semanas o meses después.
¿Cómo se hace el queso?
Lo primero que hacen los queseros después de bombear la leche a una
tina es agregar una enzima especial llamada cuajo (el cuajo encierra en sí mismo
una interesante historia de la que me ocuparé en una próxima lectura veraniega).
Esta enzima desestabiliza las proteínas de la leche, que luego se agregan y
forman un gel. Básicamente, el quesero convierte la leche de líquido a gel.
Según el tipo de queso, al cabo de entre 10 minutos y una hora el
quesero corta el gel generalmente en bloques cúbicos. Cortar el gel ayuda a que
parte del suero, o agua, se separe de la cuajada, que está hecha de
leche agregada cuyo aspecto y textura se parecen mucho a otro gel: el yogur.
Cortar el gel en cubos permite que parte del agua escape de las superficies
recién cortadas a través de los pequeños poros del gel.
Con este proceso, el objetivo del quesero es eliminar la mayor cantidad
de suero y humedad de la cuajada que necesite para su receta específica. Para
ello, puede remover o calentar la cuajada, lo que ayuda a liberar el suero y la
humedad. Según el tipo de queso elaborado, el quesero drenará el suero y el
agua de la tina para conservar la cuajada.
Para elaborar los quesos más duros, el quesero agrega sal directamente
a la cuajada mientras todavía está en la tina. Salar la cuajada expulsa más
suero y humedad. Luego, la cuajada se empaqueta en moldes o aros (los
recipientes que ayudan a darle forma a la cuajada en bloques rectangulares o en
secciones cilíndricas), que se someten a presión. La presión comprime la
cuajada hasta formar un bloque sólido de queso.
Otros quesos como la mozzarella se salan colocándolos en un tanque de
salmuera en el que el bloque o rueda de queso se deja flotar durante horas,
días o incluso semanas. Durante ese tiempo, el queso absorbe parte de la sal,
que le aporta sabor y lo protege contra el crecimiento de bacterias o patógenos
no deseados.
El queso es un alimento fermentado.
Mientras el quesero va completando todos estos pasos, se producen
varios procesos bacterianos importantes. Al principio del proceso, cuando la
leche todavía es líquida, el quesero añade cultivos bacterianos que elige para producir
los sabores específicos que busca. Al añadirlos mientras la leche es líquida,
las bacterias tienen tiempo de fermentar la lactosa.
La lactosa, que se conoce también como azúcar de la leche, ya que
aparece en la leche de las hembras de la mayoría de los mamíferos en una
proporción variable entre el 4 al 6%, es un disacárido formado por la unión de dos
azúcares: una molécula de glucosa y otra de galactosa.
Las bacterias fermentadoras (bacterias lácticas) descomponen
ambos azúcares y los transforman en ácido láctico. Este ácido provoca la
desactivación de los procesos de descomposición, por lo que la fermentación
láctica ha sido tradicionalmente empleada como un método de conservación de
alimentos.
Históricamente, los queseros utilizaban leche cruda y las bacterias
presentes en la misma agriaban el queso, lo que era la causa de las fiebres recurrentes
conocidas como “fiebres maltas”, características de la brucelosis humana. Hoy en
día, los queseros utilizan la pasteurización, un
tratamiento térmico suave que destruye cualquier patógeno presente en la leche
cruda. Es obvio que el uso de este tratamiento significa que los queseros deben
volver a agregar algunas bacterias (llamadas iniciadoras), que "desencadenan"
el proceso de fermentación.
La pasteurización proporciona un proceso más controlado para el
quesero, ya que puede seleccionar bacterias específicas para agregar, en lugar
de las que están presentes en la leche cruda. Básicamente, estas bacterias
comen (fermentan) el azúcar (lactosa) y, al hacerlo, además de producir ácido
láctico, también producen otros compuestos que aromatizan y producen sabores
apetecibles en los diferentes tipos de quesos.
En algunos tipos, estos cultivos bacterianos permanecen activos en el
queso mucho tiempo después de que salga del tanque de fermentación. Muchos
queseros añejan sus quesos durante semanas, meses o incluso años para darle al
proceso de fermentación más tiempo para desarrollar los sabores deseados en los
típicos quesos añejos.
En esencia, la elaboración del queso es un proceso de concentración de
la leche. Los queseros quieren que su producto final tenga las proteínas, la
grasa y los nutrientes de la leche, pero sin tanta agua. Por ejemplo, la
principal proteína de la leche que se captura en el proceso de elaboración del
queso es la caseína. La leche puede contener alrededor de un 2,5% de caseína,
pero un queso terminado puede contener más de un 25%. El queso contiene muchos
nutrientes, principalmente proteínas, calcio y grasa.
Infinitas posibilidades del queso
El presidente Charles De Gaulle proclamó ante la Asamblea Nacional que
“un país que produce 365 variedades de queso es ingobernable”. Razones no le
faltaban al estadista francés. Y es que durante los 12 años de existencia de la
IV República Francesa —entre 1946 y 1958— hubo una veintena de presidentes de
gobierno, casi tantos como crisis políticas. En una palabra, Francia se había
vuelto ingobernable.
Y es que existen cientos de variedades distintas de queso que se
elaboran en todo el mundo y todas ellas se elaboran a partir de leche de diferentes
rumiantes (vacas, ovejas, cabras, o búfalas). Todas las variedades se producen
modificando el proceso de elaboración del queso.
En el caso de algunos quesos, como el Limburger de origen belga, el
quesero frota una sustancia (una solución que contiene varios tipos de
bacterias) sobre la superficie del queso durante el proceso de maduración. En
el caso de otros, como el Camembert, se coloca el queso en un entorno (por
ejemplo, una cueva) que favorece el crecimiento de los típicos mohos de los quesos
azules.
Otros quesos, se envuelven con vendas o se cubren con ceniza. Agregar
una venda o ceniza a la superficie del queso ayuda a protegerlo del crecimiento
excesivo de moho y reduce la cantidad de humedad que se pierde por evaporación.
La consecuencia es que se forma un queso más duro con sabores más fuertes.
En España se producen y elaboran una gran variedad de quesos, desde los
frescos hasta los curados, de vaca, oveja o cabra amparados por Denominaciones
de Origen Protegidas (D.O.). En total hay 26
quesos con D.O. que deben ser elaborados con leche procedente de animales
de razas de ganado adaptadas al medio natural de cada región, cuyas condiciones
de alimentación y manejo están reguladas en el respectivo reglamento con el
objetivo de obtener productos de alta calidad y vinculados al medio geográfico
de que proceden.
Las posibilidades de modificar aromas, sabores y texturas son infinitas
y la imaginación de los queseros no tiene límites.