 |
| Momia de “La Doncella”, una joven de unos 15 años encontrada en la cima del volcán Llullaillaco, a 6.739 metros sobre el nivel del mar. Foto de Johan Reinhard. |
Las alturas andinas son altares
de una fe silenciosa. Allí donde el frío aturde, aún vibra el calor de una
creencia profunda y, quizás, la voz serena de una niña que duerme para siempre
en el regazo de los dioses.
Cuando sin encontrar demasiada resistencia
Francisco Pizarro y sus hombres entraron por primera vez en Cuzco el 15 de
noviembre de 1533, el gentío retrocedía lentamente a medida que los españoles penetraban
en el recinto de templos y palacios. Los indígenas habían sacado a las momias
de sus grutas para que los recibieran. Allí estaban, bruñidas, bien vestidas.
Las más venerables también eran las más ligeras, plumeros de huesos y dientes
con algo de pellejo coriáceo, aunque sus atuendos eran más bellos. Pizarro las
saludó. Algunos españoles lo imitaron.
Sin embargo, los españoles no
perdieron el tiempo. Apenas Pizarro promulgó un pregón que proclamaba «que
ningún español fuese osado de entrar en casa de naturales a tomalles nada»,
sus soldados entraron en todas partes. Arrasaron los palacios. No perdonaron
nada. Las tumbas entregaron sus muertos con docilidad y vomitaron su grano de
oro y de plata. A toda prisa lo fundieron todo. Necesitaban convertirlo en
pequeños lingotes, fáciles de apilar, de transportar a lo largo del imperio. Y,
durante todo ese tiempo, las gentes de Cuzco pasaban las noches cantando y
bebiendo con sus muertos; pero lo hacían en vajillas cada vez más sencillas y
con muertos cada vez más andrajosos. Los españoles arramblaban con las joyas,
los platos, las vasijas.
Una vez completado el saqueo y distribuidos
los tesoros, Pizarro quiso colocar al impostor Manco Inca como un títere sobre
el trono de sus ancestros, lo que revestía gran importancia política. Para
prolongar la ceremonia y reforzar una ilusión bien frágil, los indios sacaron
sus momias y atravesaron la ciudad cantando, deteniéndose de pronto delante de
un templo y luego reanudando el paso. Era una inmensa procesión. Algunas de las
momias estaban decoradas de oro y plata; aún quedaban, pues, algunas riquezas.
Los españoles interrumpieron educadamente la procesión; ordenaron bajar a los
muertos de sus andas y les quitaron sus joyas.
Entonces, para dejar muy claro
que se había acabado con el pasado, que la época de las momias y las plumas
definitivamente se había terminado, se rebautizó la ciudad. De ahora en
adelante se llamaría “La muy Noble y Gran Ciudad del Cuzco”.
Fábulas y ritos de los incas
Sin haber cumplido aún los treinta años, Cristóbal de
Molina, conocido como "el Cuzqueño", pasó de su España natal a
Cuzco hacia 1556. En Cuzco, donde fue
un lenguaraz párroco de Nuestra Señora de los Remedios, escribió dos obras por
encargo, una Historia de los incas, hoy en paradero desconocido, y una Relación
de las fábulas y ritos de los incas, redactada probablemente entre 1575 y
1583. Gracias a la Relación sabemos del vínculo entre lo humano y lo divino
en la cosmografía inca.
El sacrificio como vínculo con lo divino
En las cumbres heladas de los
Andes, donde el aire escasea y el tiempo parece haberse detenido, yacen los
cuerpos de niños que alguna vez caminaron hacia la muerte no como víctimas,
sino como mensajeros. Estas momias, envueltas en tejidos ceremoniales y
rodeadas de objetos sagrados, nos hablan desde el pasado de un mundo
profundamente espiritual: el del Imperio Inca.
Gracias a descubrimientos
impresionantes y al avance de las ciencias forenses, hoy podemos reconstruir
con precisión cómo vivieron, cómo murieron y qué significaban estos niños
dentro de la compleja cosmovisión incaica plasmada en el ritual del “capacocha”,
una ceremonia de sacrificio humano infantil.
 |
| Momia de la "Niña del Rayo" encontrada también en la cima del volcán Llullaillaco. La momia de esta niña de 6 años mostraba signos de haber sido alcanzada por un rayo. Foto de Angelique Corthals. |
El capacocha tenía una lógica
profundamente religiosa. En palabras del cronista Cristóbal de Molina: «Cuando
había señal de pestilencia, temblor, o muerte del Inca, se enviaban niños e
niñas bien dispuestos… para que con sus vidas aplacasen la ira de los dioses».
Y es que el ritual no era frecuente ni indiscriminado. Se realizaba en
ocasiones excepcionales: la muerte de un emperador, una catástrofe natural, una
sequía prolongada o una celebración religiosa imperial como el “Inti Raymi”. Los niños
elegidos, considerados puros y perfectos, eran llevados a las montañas sagradas
para cumplir su destino. Para los incas, no morían… ascendían a los cielos.
Una preparación sagrada
El proceso comenzaba mucho antes
del sacrificio. Los niños eran llevados a Cuzco, el corazón del imperio, donde
recibían vestimentas ceremoniales, bendiciones del Sapa Inca y comenzaban una
vida ritualizada. Posteriormente, eran escoltados por sacerdotes y funcionarios
hacia los santuarios más altos del imperio: las cumbres sagradas conocidas como
“apus”.
Análisis de isótopos estables y
restos orgánicos —realizados en momias como las del volcán Llullaillaco—
muestran que los niños eran alimentados durante meses con una dieta modificada:
pasaron de una alimentación rural común a una basada en maíz, carne seca y
chicha (un fermentado alcohólico de maíz), alimentos reservados para los rituales. Los investigadores dirigidos
por Andrew Wilson descubrieron, además, que los niveles de coca y alcohol
aumentaron significativamente en los últimos meses de vida. La hipótesis más
aceptada es que eran usados para sedar a los niños y facilitar una muerte sin
sufrimiento.
Una muerte en silencio
Uno de los hallazgos más
conmovedores fue el de “La Doncella”, una joven de entre 13 y 15 años encontrada en
la cima del volcán
Llullaillaco, a 6.739 metros sobre el nivel del mar. Fue descubierta en
1999 por el arqueólogo Johan Reinhard y su equipo, quienes no daban crédito a
lo que veían: «Parecía dormida. Su rostro sereno, su piel intacta. Una
niña congelada en el tiempo, con trenzas perfectas y mejillas sonrosadas»,
relató Reinhard.
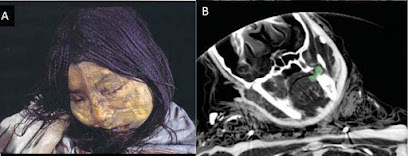 |
| Los análisis demuestran que "La Doncella" consumió grandes cantidades de coca durante su último año de vida, mientras que solo consumió alcohol durante sus últimas semanas. Foto de Johan Reinhard. |
La Doncella, junto a dos niños
más (La Niña del Rayo y El Niño), estaba en posición fetal, rodeada de
ofrendas: estatuillas de oro, tejidos finos, vasijas con alimentos. Las
condiciones extremas congelaron sus cuerpos, conservando tejidos blandos,
cabello, uñas e incluso su expresión facial.
Murieron no por violencia, sino
por hipotermia, posiblemente inducida tras la ingestión de sustancias sedantes.
Así, su muerte fue tranquila, como parte de una ceremonia cuidadosamente
orquestada para asegurar que su alma se elevara sin obstáculos al Hanan Pacha, el mundo
superior.
Cosmovisión andina: más allá de la muerte
La religión inca no separaba lo
terrenal de lo sagrado: todo estaba entrelazado. El sacrificio de un niño no
era visto como una pérdida, sino como un acto de reciprocidad, de ayni:
dar a la naturaleza y a los dioses lo mejor del mundo humano, a cambio de
equilibrio, fertilidad y paz porque creían que estos niños estarían con los
dioses, cuidando desde las alturas a sus comunidades.
Las montañas, como el
Llullaillaco o el Ampato, no eran solo accidentes geográficos: eran entidades
vivas, protectores del territorio. Alimentarlas con una vida pura era mantener
vivo ese pacto sagrado entre el hombre y la tierra.
La ciencia, la memoria y el dilema ético
Gracias a estudios de ADN,
análisis forenses, imágenes radiológicas y documentación histórica, hoy
conocemos detalles asombrosos: desde los linajes genéticos de los niños hasta
su dieta, sus enfermedades previas o su lugar de origen.
Pero estos hallazgos también
plantean dilemas éticos. ¿Debe exhibirse públicamente un cuerpo que fue
enterrado en un contexto sagrado? ¿Qué papel deben tener hoy las comunidades
indígenas en la gestión de estos restos?
Las momias incas no son solo cuerpos. Son mensajeros del pasado, fragmentos de un universo espiritual que comprendía la vida y la muerte como partes de un mismo tejido. En un mundo que a menudo separa lo racional de lo espiritual, estas historias nos recuerdan que hubo civilizaciones donde morir podía ser un acto sagrado, donde un niño podía ser puente entre el cielo y la tierra.
